Figura 1. México.
Población pobre y en pobreza extrema 1963-2000
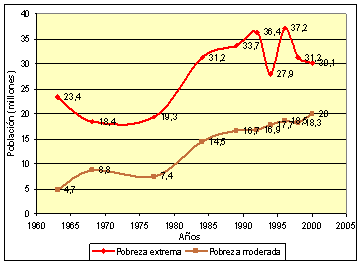
Fuente: .Elaboración
propia con base en Hernández L., E. y J. Velázquez R. (2003)
Dossieres sobre México:
Dossier 1. Efectos sociales y territoriales de la globalización.
2. Condiciones socio-territoriales
4. Perspectivas del desarrollo y la equidad
5. Las experiencias regionales en México
6. Las consecuencias de la globalización
7. Convergencia y cohesión en el desarrollo regional
Dossier 2. Desigualdad de Género.
3. Condiciones del colectivo femenino
4. Violencia contra las mujeres
6. La equidad de género en la educación
México:
Efectos sociales y territoriales de la Globalización
Víctor Manuel Juárez Neri
Curs Conflictes i Convergències
Resumen
La actual política económica en México ha tenido graves
efectos sobre los sectores más desfavorecidos de la población
y ha incrementado algunas de las manifestaciones territoriales más injustas.
El mantenimiento de casi la mitad de la población del país en
condiciones de pobreza y pobreza extrema y una estructura territorial desequilibrada
y polarizada, se suman a una acción estatal que ha limitado su campo
de acción y efectividad. Una política social focalizada y una
estrategia territorial de competencia entre ciudades y regiones impiden una
acción social efectiva capaz de revertir estos dos fenómenos.
En este trabajo se reflexiona sobre las condiciones que permitirían mejorar
la vida de la población mexicana, destacando que el modelo actual de
desarrollo socio-económico, además de inequitativo es insostenible.
La búsqueda de modelos alternativos parece encontrarse con grandes limitaciones
conceptuales y de prácticas que es necesario superar.
México es un mosaico de múltiples realidades sociales, en él
conviven sectores del más alto nivel económico y tecnológico
y otros con grandes rezagos sociales y económicos. Estas desigualdades
también tienen una expresión territorial, en toda su extensión
se manifiesta una gran desigualdad de ingresos, de bienestar, de población
y de actividades productivas.
Estas condiciones han existido durante mucho tiempo y provoca que grandes sectores
de la población se encuentren en condiciones de pobreza y pobreza extrema,
a pesar de haber contado con períodos de alto crecimiento económico,
y de políticas explícitas para disminuirla. Las soluciones que
se han propuesto en cada momento histórico han tenido pocos resultados
y estas condiciones han permanecido casi sin variación, incluso en algunas
ocasiones se han agudizado. A pesar de que esta situación tan grave se
presenta en forma aguda en algunas regiones del país es posible afirmar
que, con diversos matices, no existe ningún lugar donde no se presente
en alguna medida.
Los modelos de desarrollo actuales parecen insuficientes sobre todo porque la
actual dinámica mundial parece encontrarse en una situación paradójica.
Nunca como en ningún momento de su historia, la humanidad ha alcanzado
tantos logros en tecnología y conocimiento que permiten alcanzar edades
promedio altas, una vida confortable y con comunicaciones instantáneas
a todo el planeta. Pero, por el contrario, como nunca antes en la historia grandes
cantidades de población se encuentran en condiciones de pobreza, la desigualdad
se incrementa entre ricos y pobres, y además pronto se alcanzarán
umbrales críticos de población y de importantes recursos naturales
no renovables.
Esta problemática a pesar de ser una preocupación a nivel mundial
y de buscar alternativas de solución, los avances son escasos debido
principalmente a los grandes intereses económicos que se verían
afectados por los cambios necesarios.
Las políticas se mantienen vinculadas a enfoques funcionalistas, cuyo
propósito es alcanzar un crecimiento económico sostenido y un
modelo asistencialista focalizado, limitándose a tratar de minimizar
las consecuencias del modelo y no de actuar sobre las causas.
El cambio ambiental, la contaminación de aguas, la deforestación,
el agotamiento de recursos como el petróleo, son solamente algunos de
los ejes que exigen el planteamiento de un proyecto de desarrollo social bajo
premisas muy distintas de las actuales. Estos ejes se van incorporando a pasos
muy lentos en la agenda social de las economías desarrolladas, sin embargo
en los demás países las preocupaciones más importantes
se refieren a lograr un crecimiento económico sostenido para eliminar
sus rezagos sociales y disminuir la desigualdad.
Por esta razón, la búsqueda actual del crecimiento económico,
en cualquier país, debe incluir, necesariamente: la redistribución
social y territorial, la equidad y la sustentabilidad. Estos elementos son prioritarios
en el planteamiento de un nuevo modelo, por esta razón parece mas acertado
hablar de un modelo socio-económico sustentable y territorialmente equilibrado.
En este sentido se ubica este trabajo que si bien tiene como eje fundamental
el territorio, éste no se analiza como un elemento natural, sino como
sustento de la vida humana y como receptor de ella misma, en los aspectos positivos
y negativos, en su conservación y en su uso y deterioro.
Condiciones socio-territoriales
México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, cuenta con una superficie territorial de cerca de 2 millones de km2. Es una república federal, constituida por 31 estados (libres y soberanos) y un Distrito Federal, sede de los poderes de la federación.
El país se encuentra en una fase avanzada de la transición demográfica,
es el onceavo país más poblado del mundo, y ocupa la posición
85 por su ritmo de crecimiento. A mediados de 2002 contaba con una población
de 102,4 millones de personas, y poco más de la mitad (50.4%) son mujeres.
La esperanza de vida al nacer es de 75 años. (Conapo 2002).
Presenta una tasa global de fecundidad de 2,27 hijos por mujer. Cada año
nacen 2,1 millones de personas y fallecen cerca de 430 mil, con una tasa de
crecimiento anual de 1,63 %. El saldo neto migratorio internacional es negativo,
aproximadamente 305 mil personas/año, casi la totalidad emigra hacia
los Estados Unidos. El crecimiento neto total absoluto es de casi 1,4 millones
de personas y la tasa de crecimiento a 1,33 % anual, con esta tasa la población
se duplicaría en 52 años.
México ha presentado durante largo tiempo manifestaciones evidentes de
una conformación regional altamente desigual y polarizada, tanto en aspectos
demográficos y económicos como de las condiciones de vida de sus
habitantes.
La distribución territorial de la población en México se
ha caracterizado por dos fenómenos: la concentración y la dispersión
poblacional. Esta dualidad se expresa en un alto volumen de población
localizado en un número reducido de ciudades, al mismo tiempo que cuenta
con un gran número de asentamientos humanos dispersos a lo largo del
territorio nacional.
Es mayoritariamente urbano, cuenta con 364 ciudades donde residen 64,9 millones
de personas, dos terceras partes de la población nacional, de las cuales
42 son zonas metropolitanas. En 9 de los asentamientos mayores a un millón
de habitantes se concentra el 33,6% de la población, y en sólo
uno de ellos, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se encuentra
localizado el 18,5%. (Conapo 2001)
La alta concentración que se presenta en el centro del país ha
constituido funcionalmente una Megalópolis a través de la integración
de siete Zonas metropolitanas teniendo como centro la Ciudad de México.
Esta megalópolis concentra 23,5 millones de habitantes, mas del 24% de
la población del país. (Conapo 2000a, Garza 1992)
Su contraparte es la existencia de una gran cantidad de pequeñas localidades
dispersas. Existen 196 mil localidades menores a 2.500 habitantes, donde habita
una población de 24,6 millones de habitantes. De ellas, el 14,6% se encuentran
cercanas a ciudades, formando parte de los procesos de suburbanización.
El 8,5% se localiza cerca de pequeños centros de población, el
44,4% está lejos de las ciudades y centros de población, y se
ubican a lo largo de las carreteras, y el 32,5% se encuentran en situación
de aislamiento, es decir, alejadas de ciudades, centros de población
y vías de comunicación. (Conapo 2001).
La accidentada geografía del país y los históricos procesos
de asentamiento hacen que las mayores aglomeraciones urbanas se encuentren ubicadas
en cotas superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que genera grandes
costos para dotarlos de los elementos necesarios para su subsistencia y desarrollo,
principalmente a suministro de agua potable y electricidad ya que las zonas
de mayor potencial se encuentran en cotas bajas y muy alejadas. Baste comentar
que la ZMCM requiere de un suministro de agua potable de más de 65 mil
litros por segundo (65 m3/seg), de los cuales el 75% se obtiene del subsuelo
y el restante de cuencas hidrográficas cercanas. Además de los
altos costos para la construcción y operación de las obras hidráulicas
necesarias, este proceso genera graves daños ecológicos en la
propia ciudad debido a los asentamientos diferenciales, la menor capacidad de
recarga respecto a la extracción, así como de los daños
ocasionados a las cuencas de donde se obtiene el agua restante. (Juárez
2003a)
Los estados del país presentan densidades que van desde un mínimo
de 5,8 habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2) en Baja California
Sur, hasta los 5.800 hab/km2 del Distrito Federal, cuyo dato se duplicaría
si se considera sólo el área urbana. El valor medio para el país
es de 270 hab/km2 y la mediana de 50,4 hab/km2, haciendo evidente la alta divergencia
entre los valores máximos y mínimos. (Juárez 2003b).
La concentración de la población se corresponde también
con la de las actividades económicas y del producto, así como
de la distribución de sus beneficios. El 46,7% del producto interno bruto
lo concentran 4 entidades en el año 2000: Distrito Federal, Estado de
México, Jalisco y Nuevo León. Estas entidades concentran sólo
el 32,6% de la población. Las otras 28 entidades se dividen el restante
53,3%. Y si bien parece ir disminuyendo la concentración económica
en los últimos veinte años, ésta se mantiene y no está
muy clara su tendencia. (Juárez 2003b).
La importancia de Zona Metropolitana de la Ciudad de México se refleja
en que más del 50% de las interrelaciones comerciales la tuvieron como
origen o destino, su población representa el 18,4% del país y
su participación en el producto de actividades de base urbana fue de
30,8% del total nacional en 1998. El área de influencia de la ZMCM abarca
prácticamente todo el país. Incluso ciudades lejanas geográficamente
como Tijuana, Tapachula y Cancún mantienen una estrecha interacción
con ella. (Juárez 2003a).
Las condiciones económicas del país no se pueden considerar buenas.
Después de la década de retroceso económico generalizado
de los ochenta, ha presentado altibajos que han propiciado graves crisis económicas
y afectado a los sectores de menores ingresos. Además al vincularse este
proceso con la reestructuración económica, la rápida apertura
externa y la integración comercial, eliminando barreras arancelarias
y permitiendo la libre importación de bienes, han afectado negativamente
gran parte de las actividades industriales, incapaces de competir en los mercados
globales, con el consecuente cierre de fuentes de trabajo y la reducción
del empleo.
Los resultados de este proceso iniciado en los años ochenta se han manifestado
en un incremento de la pobreza y una mayor desigualdad en la distribución
del ingreso, con evidentes manifestaciones territoriales. El Índice de
Desarrollo Humano de la ONU permite identificar contrastes y marcadas desigualdades
regionales. 18 estados del país registran un IDH medio alto, mientras
que las restantes 14 entidades federativas registran un grado de desarrollo
humano alto. Sin embargo las diferencias entre entidades federativas son considerables.
Mientras el Distrito Federal registró un IDH de 0.871, similar al Portugal
o Eslovenia -posiciones 28 y 29 en la clasificación mundial-, Chiapas
tiene un índice de 0.693, semejante al de países como Argelia
o Vietnam, los lugares 100 y 101. (Conapo 2001).
Sin embargo también al interior de cada estado se presentan diferencias
importantes. Estudios recientes muestran que las ciudades ya no son las zonas
de mayor bienestar, sino que se integran de pequeñas zonas de alto nivel
de bienestar con grandes masas de desposeídos que luchan por sobrevivir
día a día. El aumento de la economía informal es un testimonio
evidente de este proceso. El otro es la pérdida del dinamismo de las
grandes áreas urbanas que presentan una pérdida de su dinámica
tanto demográfica como económica y donde a la falta de oportunidades
se suma la inseguridad creciente.
La emigración es una alternativa cada vez más utilizada. México
es un país que tiene una alta emigración internacional, histórica,
pero que actualmente es de gran magnitud. Según datos recientes, cada
año emigran hacia los Estados Unidos cerca de 400 mil mexicanos. En la
actualidad, casi 10 millones de nacidos en México residen ahí,
y se considera que este proceso continuará en los próximos años.
El impacto de las remesas de los trabajadores mexicanos es fundamental para
la economía, es la segunda mayor aportación de divisas al país
después de los ingresos petroleros. (Conapo 2000a).
La población pobre se ha incrementado en forma absoluta, inclusive los valores actuales de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema han aumentado desde 1980, como se puede apreciar en la figura 1. Los datos correspondientes para 1984 y 2000 son 31,2 millones y 30,1 millones para pobreza extrema y 14,5 millones y 20 millones para pobreza, respectivamente. De acuerdo a estos datos, en el año 2000, más de la mitad de la población del país (50,1 millones de 97,5 millones) se encuentra en condiciones de pobreza.
Figura 1. México.
Población pobre y en pobreza extrema 1963-2000
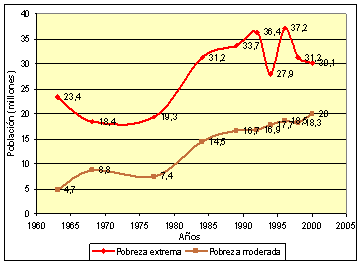
Fuente: .Elaboración
propia con base en Hernández L., E. y J. Velázquez R. (2003)
Damian y Boltvinik (2003)
hacen una comparativa de la pobreza de acuerdo a los diferentes métodos
utilizados, en la gráfica siguiente se aprecian las diferencias que se
obtendrían. El valor máximo se obtiene con el MMIP, con un valor
de 75% y el menor con la NBI, con menos del 45%, que es el único que
presenta una tendencia descendente. Sin embargo los valores son muy altos en
ambos casos. Ver figura 2.
Figura 2. México.
Pobreza 1992-2000
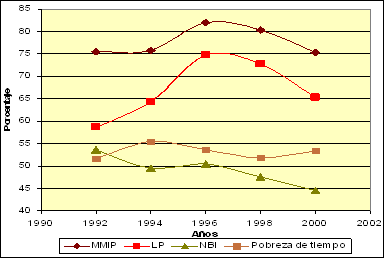
Fuente: Elaboración
propia con base en Damián y Boltvinik, (2003)
Otro aspecto que destaca es el incremento de la pobreza después de 1980 en tres de los métodos, y la pequeña disminución posterior que no logra recuperar los valores que se tenían. En 20 años los porcentajes de pobreza en México se han incrementado.
Además es necesario modificar las políticas contra la pobreza,
ya que en la actualidad hay más pobres en el ámbito urbano que
en el rural. Si bien el porcentaje de la pobreza en las zonas rurales es muy
alta, de más del 90%, lo supera la magnitud de la pobreza urbana debido
a la gran cantidad de población y a su también alto porcentaje,
más del 70%.
Una de las categorías de análisis más importante que es posible utilizar es la de la desigualdad, pues permite profundizar en los valores promedio para una región o estado y superar la visión de zonas pobres o ricas para ubicar a las personas pobres en zonas ricas o a los ricos en zonas pobres.
Seguramente la manifestación más evidente de los graves problemas de nuestro país son las grandes desigualdades existentes. La desigualdad se encuentra en todos los ámbitos y a todos los niveles: en la distribución del ingreso, en la dotación de servicios, en el acceso a los medios educativos, a la cultura, a la vivienda, al empleo, a la alimentación o a la salud.
La desigualdad no es característica exclusiva de la sociedad mexicana,
sin embargo gran parte de su población es incapaz de alcanzar los niveles
mínimos de bienestar. La gravedad de estos problemas, su magnitud y profundidad,
la hace parecer irresoluble, al menos en el corto plazo y propicia la idea de
esperar que el día que se alcance el "desarrollo" se solucione
o atenúe.
La desigualdad puede evaluarse de diferentes maneras: en términos de
la distribución del ingreso, la marginalidad o el bienestar.
Distribución del Ingreso
La distribución del ingreso es un indicador que permite, no sólo
valorar la magnitud del crecimiento, sino, además, la forma que se distribuye
entre los distintos sectores de la población.
Como se puede observar en la figura 3, la distribución del ingreso a
nivel nacional presenta un deterioro durante el período 1984-2000,y se
contrapone a la tendencia que se presentó durante el período 1963-1984,
de reducción de las diferencias. En el período más reciente
se agudizan las diferencias, es decir la concentración.
Figura 3. México:
Distribución del ingreso por deciles, 1984 y 2000
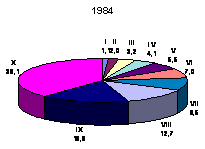

Fuente: Elaboración
propia con base en Hernández L., E. y J. Velázquez R. (2003)
El decil X (más rico) concentraba en 1963 el 50,2% del ingreso nacional, para 1984 se había reducido a 38,5% y para el año 2000 se incrementó a 48,3%. Del otro extremo, el 40% de la población más pobre (deciles I al IV) obtenía el 7,5% en 1963, 10,5% en 1984 y 9,4% en el año 2000.
Entre el período 1984 y 2000, se mantienen constantes los deciles I y
II, y reducen su participación los deciles III al IX, y sólo aumenta
el X, los de mayor ingreso. Esto se ha manifestado como una reducción
de las clases medias y se ha identificado con la proletarización de grandes
masas de población, que se corresponde con los indicadores de pobreza.
En el período de 1963-2000, se pasa de una relación entre el decil
X y los deciles más pobres (I a IV) de 6,7 en 1963, 3,6 en 1984 y de
5,1 en el año 2000. Es evidente que en los últimos 20 años
ha habido un deterioro de la distribución del ingreso.
Otro de los indicadores que se derivan de la distribución, es el Indice
de Gini que indica el grado de concentración del ingreso. Los valores
que se obtienen son 0,61 para 1963, 0,50 para 1984 y 0,56 para el 2000. Estos
valores de concentración del ingreso son de los más altos a nivel
mundial.
PIB per cápita
Desde los años cuarenta hasta principios de los ochenta el producto interno
bruto (PIB) de México tuvo una espectacular expansión que rebasó
la que registró la economía de Estados Unidos en esos años.
México redujo en casi diez puntos porcentuales la brecha entre su PIB
per capita y el de EU.
La pérdida de dinamismo de la economía mexicana en 1980-2000 amplió,
una vez más, la brecha de su PIB per capita respecto al de EU, colocándola
en niveles comparables a los de décadas atrás.
Entre 1983-1988, la actividad económica permaneció estancada.
En 1989-1994 el PIB por habitante apenas se expandió a una media anual
del 0.8% y, en 1995, a 10 años del inicio de las reformas, el PIB por
habitante cayó 9% en términos reales, su mayor contracción
en 60 años.
Gamboa y Messmacher (2002) han realizado un estudio sobre la desigualdad del
PIB per cápita entre los estados en México. Encuentran que la
desigualdad es substancial y persistente. En 1970, los habitantes del Distrito
Federal tenían un producto per cápita 5.5 veces mayor que los
de Oaxaca, el estado con menor indicador. La razón correspondiente a
las mismas entidades era de 5.8 en 1999.
Los factores que propician este agravamiento son tres:
• Una proporción significativa de la población mexicana
habita en estados con niveles de producto per cápita reducido. En 1999,
el 60% de la población habitaba en estados cuyo nivel de producto per
cápita es menor a una tercera parte del producto per cápita del
estado más rico.
• La distribución del PIB per cápita se encuentra sesgada
sustancialmente a la baja. No sólo existen importantes diferencias en
el nivel de producto per cápita sino que la mayor parte de los estados
tienen niveles relativamente reducidos del mismo.
• El proceso de convergencia en México, o igualación en
los niveles de producto per cápita de los estados, parece haberse detenido
a partir de la década de los ochenta.
Encuentran que la falta de convergencia coincide con el período de apertura
comercial. Es posible que México haya entrado en un proceso que ha generado
la divergencia, ya que los estados con ventaja comparativa en el comercio internacional
no serían los más pobres, los cuales verían incrementos
en sus niveles de ingreso. Por el contrario, los estados con menos ingreso serían
los perdedores con el proceso.
Figura 4. México. Crecimiento PIB per capita
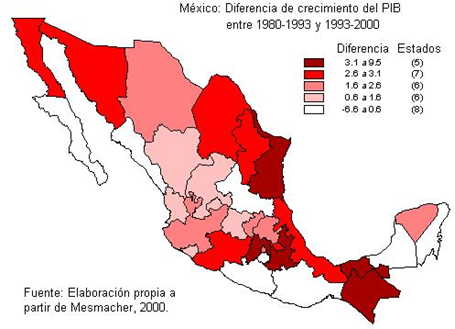
En la figura 4 se muestran las diferencias en la tasa de crecimiento del PIB per cápita entre el periodo 1980-1993 y 1993-2000. El cambio en las tasas de crecimiento es positivo para la franja norte del país, con excepción de Chihuahua, y en la franja manufacturera del centro. Cabe aclarar que el gran crecimiento de los Estados de Tabasco y Chiapas se debe a la producción petrolera y sus resultados no se manifiestan en el nivel estatal.
Índice
de Marginación.
El índice de marginación (IM) permite diferenciar entidades federativas
y municipios según las carencias que padece la población, como
la falta de acceso a la educación, viviendas inadecuadas, ingresos monetarios
insuficientes y las vinculadas a vivir en localidades pequeñas. El IM
considera cuatro dimensiones estructurales; identifica nueve formas de exclusión
y mide su intensidad espacial como porcentaje de la población que no
participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de
sus capacidades básicas.
La estimación de un índice de marginación para el conjunto
de entidades federativas del país permite aproximarse al conocimiento
de la actual desigualdad regional de las oportunidades sociales.
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son las entidades federativas
con grado de marginación muy alto, ahí vive el 20% de la población
nacional, 19,6 millones de personas. La intensidad de las privaciones es elevada
para proporciones significativas de la población.
Los datos para cada uno de los indicadores del estado con mayor IM, Chiapas,
son relevantes, en este estado:
• El 23% de su población, de 15 o más años de edad,
es analfabeta y 50 por ciento no terminó la primaria;
• Casi uno de cada cinco habitantes ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario
exclusivo;
• 12 de cada cien habitantes reside en viviendas sin energía eléctrica;
uno de cada cuatro sin agua entubada; cuatro de cada diez con piso de tierra;
y casi dos de cada tres ocupa viviendas en condiciones de hacinamiento.
• 76 por ciento de la población ocupada gana menos de dos salarios
mínimos
• 61 por ciento vive en localidades con menos de cinco mil habitantes.
La situación del estado de Chiapas la comparten Guerrero y Oaxaca. En
Guerrero, la proporción de la población que no cuenta con drenaje
ni sanitario exclusivo es superior a la de Chiapas (35 y 19%, respectivamente).
Dinámica de la Marginación estatal
En la figura 5 se presentan los grados de marginalidad de los estados del país
en 1970, 1990, 1995 y 2000. Los datos para 1970 no son estrictamente comparables
con los siguientes pero se han ajustado para dar una idea clara del proceso
que se ha verificado, ya que se utilizan la mayoría de los indicadores.
Figura 5. México:
Grado de Marginalidad por estado, 1970 - 2000
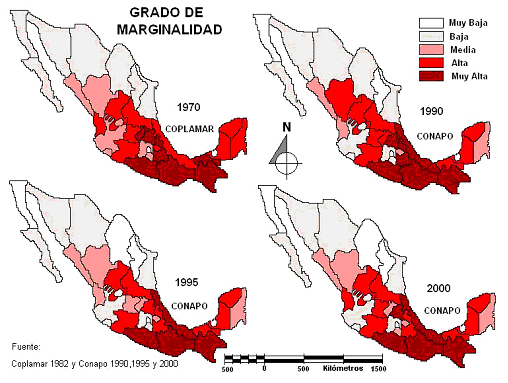
Entre el período 1970 y 1990 se encuentra que los estados de muy alta marginación han disminuido de siete a seis, mejorando dos de ellos, Querétaro y Tabasco y bajando Veracruz. Dentro del rango de alta marginación, mejoran Nayarit y Quintana Roo pero se incrementa Durango. También es notable la integración de dos estados al estrato de muy baja: Baja California y Nuevo León, que se agregan al Distrito Federal.
Para el período 1990-2000 los aspectos más relevantes son: mejoran
su posición 4 estados, sin embargo resulta preocupante que dos estados
empeoren su situación: Nayarit que pasa de media a Alta y Morelos que
pasa de Baja a Media, a pesar de las políticas contra la marginalidad.
Además, CONAPO realiza una identificación de las brechas regionales
comparando la situación de cada estado en 1990 y 2000 respecto al Distrito
Federal. Después se comparan las diferencias para cada año y se
obtienen los avances o los retrocesos. (CONAPO, 2001).
Los resultados que se obtienen no son muy halagüeños, se concluye
que en términos generales, las brechas regionales de la marginación
se ampliaron en la década de los noventa, debido a que el mayor desarrollo
social tendió a concentrarse en las entidades más avanzadas; a
su vez, las entidades federativas más rezagadas avanzaron lentamente,
destacando dos estados (Guerrero y Campeche) que la ampliaron.
Todos los elementos analizados muestran una desigualdad y concentración
en todos los ámbitos: económico, social, demográfico y
territorial. Se requiere un esfuerzo importante para revertir las tendencias
históricas y romper con la historia de desigualdad e injusticia que se
ha vivido durante tanto tiempo.
La concentración del desarrollo social en las entidades más avanzadas
del país constituye una evidencia preocupante que pone en el centro de
la agenda del desarrollo, la prioridad de definir estrategias y políticas
orientadas a evitar que se agudicen los desequilibrios regionales.
Perspectivas del desarrollo y la equidad
De acuerdo al discurso oficial, en varias ocasiones el país ha estado
muy cerca de arribar al primer mundo. A finales de la década de los sesenta,
después de un proceso de industrialización de más de tres
décadas y teniendo como evento central los Juegos Olímpicos de
1968. Después, en 1981 con el auge petrolero, cuando el país se
preparaba para “administrar la abundancia” . Posteriormente, en
1994 con la integración al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte con los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en cada ocasión
las crisis han obligado a reconocer lo erróneo de estas afirmaciones.
Las sucesivas y graves crisis económicas que ha sufrido el país
desde mediados de los años setenta, han puesto en cuestión los
modelos seguidos y generado la necesidad preguntarse sobre los elementos básicos
que permitirían la viabilidad de la sociedad frente a las actuales condiciones.
Los datos de desigualdad social y de ampliación de la pobreza en México
expresan que ni el mercado ni la democracia bastan para su pronta superación.
Ante las tendencias ya mostradas surgen múltiples dudas sobre la posibilidad
de abatir la pobreza en un plazo razonable y de construir sistemas de protección
social que permitan ampliar las expectativas de los mexicanos del futuro.
La necesidad de un nuevo pacto social para disminuir los elevados niveles de
desigualdad y pobreza existentes es urgente. La problemática es de gran
magnitud y multifacética, por eso es indispensable modificar los términos
en que se piensa lo social y aceptar que debe subordinarse el interés
privado al de la mayoría de la sociedad.
Las soluciones se encuentran dentro de un entorno muy dinámico, de alta
complejidad, sin embargo, se acepta que para resolver las grandes desigualdades
existentes es necesario actuar no sólo sobre la eficiencia económica,
sino de incorporar políticas sociales que incidan efectivamente en el
bienestar.
Se busca una política de desarrollo regional para México, que
supere la perspectiva económica, que permita la cohesión social
bajo un concepto de sostenibilidad ambiental, para avanzar hacia la construcción
de una sociedad más justa y equitativa.
Los retos son muchos y de difícil alcance, sin embargo se unen cada vez
más voces que reiteran la necesidad de avanzar en este proceso.
Las experiencias regionales en México
En análisis regional en México tiene antecedentes antiguos. Probablemente
el primer esfuerzo científico fue el de Alejandro de Humboldt, quien
en 1803 elabora el “Ensayo político sobre el reino de la Nueva
España” donde realiza numerosas observaciones y el análisis
que incluían algunas características de tipo social de la época
colonial. (Avila 1993). Posteriormente en la época independiente, Manuel
Orozco y Berra elaboró un estudio en 1865, que establecía una
regionalización a partir de las lenguas indígenas.
Sin embargo los avances importantes se dan después de la revolución
mexicana de 1910-1917, los compromisos sociales de la lucha hicieron necesaria
la elaboración de una gran cantidad de estudios regionales, así
como un inventario de recursos y las potencialidades económicas del país.
Durante el período 1930-1950 se elaboran numerosos estudios, principalmente
agrícolas y de regionalización económico-agrícola
que fueron utilizando los avances metodológicos.
En la década 1950-1960 se promovió la construcción de grandes
obras hidráulicas e infraestructura, bajo un modelo de desarrollo regional
por cuencas hidrológicas, basado en la TVA estadounidense, y es uno de
los antecedentes más importantes de la planificación regional
en México. Se crearon comisiones de cuencas que elaboraron estudios y
propuestas para el desarrollo económico de esas áreas.
La modificación de las perspectivas economicistas y del desarrollo lineal
puestos en cuestión en los años sesenta, propicia la elaboración
de una gran cantidad de investigaciones de tipo socioeconómico, sobre
los procesos de ocupación territorial y de las actividades productivas.
También en esta época se retoman los procesos de planeación
nacional del desarrollo a partir de la Alianza para el progreso y sus fondos
de apoyo.
Las preocupaciones por el crecimiento de la población y el acelerado
proceso de urbanización son ampliamente abordadas por Luis Unikel (Unikel
1978) que inician un movimiento que ha crecido hasta la fecha. Son importantes
las aportaciones de Gustavo Garza al análisis de los procesos de planeación
urbano-regional en el país (Garza 1992 y 1999). La agudización
de la problemática urbana y la crisis de los “polos de desarrollo”
han dado margen a la elaboración de numerosos e importantes trabajos.
También se han realizado aportaciones importantes sobre impactos regionales
y ecológicos en las zonas petroleras del país.
Las modalidades del desarrollo capitalista en México se han manifestado
territorialmente en la aparición y profundizamiento de las desigualdades
regionales.
Acerca de su existencia hay un absoluto consenso por parte de los numerosos trabajos sobre desarrollo regional.
Recientemente, se ha elaborado una literatura profusa sobre la problemática
de las desigualdades regionales. Considerando los distintos niveles de acceso
a los satisfactores sociales en las distintas regiones del país, COPLAMAR
(1982) elaboró la Geografía de la marginación.
Otros autores como Hernández Laos (1999, 2000), han fundamentado su análisis
bajo parámetros como la inversión pública federal, la captación
de ahorro bancario, etc.; J. J. Palacios (1988) incorpora al análisis
los conceptos de desconcentración y descentralización, así
como sus resultados a través de la reforma municipal. Otros como María
D. Ramírez (1986) han incursionado en el análisis de las desigualdades
regionales en México.
Los análisis han tratado de ser incorporados a los mecanismos de la planificación.
Como la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano en 1978 por
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP).
Aunque dicho plan tuvo poca influencia en la estructuración del espacio
nacional, marca un hito para la intervención planeada del Estado en el
desarrollo urbano-regional de México. Dicha política ha tenido
su continuidad en los diferentes planes y programas sectoriales elaborados por
los gobiernos en cada período, que en un inicio incluían la perspectiva
ambiental.
El actual Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
2001-2006, del gobierno actual establece que durante los últimos treinta
años se han acentuado las diferencias regionales en México debido
a la poca relación que guardan las ciudades y regiones desarrolladas
con las atrasadas y a la carencia de políticas explícitas de desarrollo
regional. (Sedesol 2001)
Establece como objetivo rector promover un desarrollo económico regional
menos desigual, lo que implica la integración regional y sectorial que
maximice la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión
social y cultural en condiciones de sustentabilidad. Además define que
el reto del desarrollo urbano y regional es el de garantizar, por un lado, el
eficiente funcionamiento de las ciudades como motor del desarrollo en sinergia
con su región y, por el otro, enfrentar las profundas desigualdades de
acceso a la vivienda, el equipamiento y los servicios urbanos.
Este breve repaso muestra la constante preocupación por el conocimiento
de las causas y consecuencias de los procesos de ordenación del territorio.
Además, no puede obviarse la necesidad de contar con nuevos planteamientos
metodológicos que permitan explicar las causas y procesos de los desequilibrios
espaciales, este es uno de los retos más grandes que enfrenta planificación
regional en nuestros días.
Los investigadores del desarrollo regional cada vez más utilizan un enfoque
territorial integral y multidisciplinario, no solamente por la complejidad de
los problemas sino por los nuevos procesos que lo determinan en la actualidad.
Se han superado los enfoques limitados al territorio, como una variable independiente,
para convertirla en variable dependiente de la actividad social donde lo económico,
lo político y lo social se interrelacionan de manera que presentan una
complejidad que exige nuevos esfuerzos teóricos y metodológicos
para analizarla y buscar soluciones a sus problemas.
Las consecuencias de la globalización neoliberal
Existen distintas posiciones teóricas respecto a la posibilidad de alcanzar
un desarrollo y, sobre todo, sobre el camino a seguir. La mayoría de
los gobiernos latinoamericanos siguen los dictados de las instituciones financieras
internacionales, otros proponen que se haga lo que hicieron en su momento los
países desarrollados (Stiglitz 2003), pero cada vez más se considera
que es necesario construir un camino propio.
Los efectos de la economía neoliberal son cuestionados incluso por sus
promotores mas fervientes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) quienes reconocen la necesidad de construir ''una globalización
mejor'', que reconozca y atienda las desigualdades sociales y propicie una ''aceptable
distribución del ingreso'', y que esto es ''esencial no sólo para
la reducción de la pobreza y la prosperidad, sino también para
la seguridad y la paz''.
Se ha reconocido que existen ''fuerzas del desequilibrio en el mundo'' que deben
ser cambiadas. Por ejemplo, los países ricos gastan 56 mil millones de
dólares (mmd) al año en asistencia para el desarrollo, pero destinan
300 mmd a subsidios agrícolas y 600 mmd al gasto militar, cantidades
mucho menores que las ayudas que se otorgan, además la extracción
de recursos a través de la deuda y el intrecambio comercial son factores
que se añaden a estos hechos.
Seguramente hay un acuerdo general sobre la necesidad de un desarrollo con mayor
equidad, disminución de la pobreza y de la desigualdad existente, que
se ve cada vez más confrontada con una realidad con notoria desigualdad
socioeconómica, que tiene evidentes manifestaciones territoriales. (BID
2001). Es necesaria la ruptura del discurso de la economía neoliberal
para avanzar en los aspectos esenciales de salida a la situación actual.
La promesa de lograr niveles de desarrollo equivalentes a los países
desarrollados se ve contrastada por la evidencia de la insustentabilidad de
este modelo y de la polarización social y económica que ha provocado.
(Guillén 1997). La privatización de los servicios, la apertura
a la inversión extranjera, el pago del servicio de la deuda externa y
la liberalización financiera no sólo no han beneficiado a los
países, sino que los han vuelto más dependientes de intereses
que no son los suyos, y se han convertido en suministradores de recursos materiales
y humanos para mantener condiciones de vida opuestos a un desarrollo sustentable.
(FMI 2000, Sader 2001, Saxe-Fernández 1999, Sen 2001).
Las sociedades latinoamericanas siempre se han caracterizado por sus niveles
de desigualdad, económica, política y social (Yañez 2000,
Ferranti 2003). Esta situación parece agravarse desde la implantación
del modelo económico neoliberal desde hace más de dos décadas.
El incremento de la pobreza y la desigualdad, la destrucción de las economías
de subsistencia, la sustitución de las incipientes industrias locales
por maquiladoras inestables, el desempleo y subempleo; son algunas de las facetas
más evidentes (Gambina 2002).
Las condiciones de insostentabilidad del modelo económico actual se basan
en la imposibilidad de que el 80% de la actual población que se encuentra
en condiciones de desarrollo inferiores consuma de la misma manera que los actuales
países desarrollados además de los efectos que el medio ambiente
es incapaz de suministrar los insumos requeridos por un modelo derrochador e
ineficiente, además se manifiesta como un modelo injusto que provoca
una desigualdad cada vez mayor entre los sectores más desfavorecidos
y sus mayores beneficiarios. (Juárez-Neri 2004)
La historia humana y la distribución de la población en el territorio
han estado condicionadas por diversos elementos de acuerdo al estadio de desarrollo
que presentaba en cada época histórica. Así, en un principio
las fuentes básicas de subsistencia, agua y cotos de caza, son los elementos
determinantes de la localización humana. Después lo serán
los suelos fértiles que propiciarán el asentamiento y el aumento
de producción agrícola.
Las diferentes etapas productivas de la economía comercial y la industrialización
han caracterizado la localización y características de la organización
territorial de cada sociedad. El control de los medios de comunicación
han sido uno de los elementos fundamentales del desarrollo inicial, en un principio
la propiedad y más actualmente el control de las materias primas y los
combustibles han permanecido como ejes de la política económica.
(Saxe-Fernández 2002)
En la actualidad el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación
han sido los hitos que han permitido la modificación sustancial de las
nuevas formas productivas relacionadas principalmente con la libertad de flujos
de capital y la eliminación de barreras comerciales. Esto aunado a la
mejoría de los transportes y la disminución de su impacto en el
costo final de las mercancías, han provocado una revolución productiva
de la que aún no es posible ver sus límites, sin embargo ya son
manifiestos los impactos territoriales que provoca. (Alva 2001, Sebastián
2002, Veltz 1999).
La constitución de redes productivas cuyos nodos son los grandes centros
de decisión económica, o aquellos que concentran externalidades
que pueden ser aprovechadas en los nuevos procesos productivos flexibles. Estas
auténticas redes virtuales vinculadas por las nuevas tecnologías
de la información, están interrelacionadas de tal manera que potencian
las capacidades de financiamiento, del propio proceso productivo y su comercialización.
Su propia operación exige la eliminación de las barreras que puedan
limitar su expansión, las mas importantes se refieren a las barreras
arancelarias de cada país y a la libertad de circulación del capital
a partir de las instituciones financieras y la inversión productiva.
La modificación de las reglas de juego global respecto a estos aspectos
son las estrategias fundamentales del desarrollo.
Esta es la ideología que esta detrás de la economía neoliberal
y que se promueve y, muchas veces, se impone a los países en desarrollo
para que lo acepten integrándolo a una serie de medidas que permitan
potenciar este proceso. Dichas medidas adicionales a la liberalización
comercial, es la disminución del aparato estatal y de las funciones que
cumplía hasta hace algunos años, sobre todo en el ámbito
social donde la educación, la salud y los servicios eran proporcionados
por los estados. Los efectos en países como México han sido el
aumento de la pobreza, de la desigualdad regional y una mayor polarización
social, aumentando los graves niveles de desigualdad ya existentes con anterioridad.
(Cepal 2002, Hernández y Velázquez 2003, Ferranti 2003, Corona
2003)
Las manifestaciones territoriales de dicho fenómeno rebasan las concepciones
tradicionales que se tenían acerca de los estudios regionales. Esta situación
impacta de manera particular en la estructura territorial de los países
subdesarrollados debido a los cambios en los procesos de organización
del trabajo (revolución tecnológica) y de las actividades económicas
(liberalización de la producción y formación de bloques
económicos). (Mattos 1998, Messmacher 2000, Pinto 2002)
Esto necesariamente provoca
una transformación profunda de las regiones de cada país, que
si bien continúan organizándose en torno a las características
y requerimientos del Estado-Nación, bajo las circunstancias actuales
perfilan a constituirse en subespacios económicos menores, con asignaciones
específicas de producción dentro del gran espacio económico,
que en el caso mexicano es el Mercado Común Norteamericano, integrado
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA
en inglés).
Así pues, se está
ante la necesidad de reconceptualizar, o más bien buscar un nuevo paradigma
regional que se ajuste en mayor medida a las condiciones actuales de los procesos
territoriales, toda vez que las tipologías tradicionales de región
limitan el campo del análisis.
Tal discusión se ha iniciado y existen importantes estudios al respecto. (Coraggio 2000, Iracheta 1999a, Boisier 1998)). Sin embargo, hay un largo trecho por recorrer, tales trabajos han caracterizado las modalidades que impone el capitalismo dependiente y, se asiste a una recomposición de la esfera regional y por ende de la necesidad de readecuar los estudios regionales.
Convergencia y cohesión en el
desarrollo regional
Los resultados del proceso de globalización no han potenciado las capacidades
económicas de países como México, sino que se han agravado
muchos problemas, sobre todo derivado de la retracción de la acción
estatal en gran parte de los aspectos sociales.
A un nivel general nuestra propuesta se basa en el reconocimiento de tres aspectos
fundamentales:
1. A pesar de que en algunos casos los nodos y la red mundial se beneficien
de esta integración productiva, entre ellos existen grandes áreas
que no pueden ser incorporadas a sus limitadas capacidades productiva y, sobre
todo, adquisitiva, y a la mínima capacitación productiva que no
hace posible que se integren al “capital humano” de este nuevo sistema.
Además, como ya se mencionaba con anterioridad, en México las
ciudades concentran a la mayor cantidad de pobres del país, y que sus
procesos de economía informal, violencia y emigración son los
procesos más evidentes de la incapacidad del sistema productivo para
integrar a estos sectores.
2. Se requiere una intervención estatal más decidida y efectiva
para cubrir las grandes áreas sociales que no pueden ser satisfechas
por el mercado. Este aspecto es reconocido incluso por los organismos internacionales
mencionan la injusta distribución generada por la aplicación irrestricta
del modelo neoliberal y proponen medidas para paliar sus efectos mas agresivos.
3. Se deben eliminar los procesos altamente depredadores del medio ambiente
y consumidor de recursos naturales. Se deben promover procesos productivos que
permitan un modelo de desarrollo sustentable. Evitar que los procesos altamente
depredadores no se instalen en países de poca regulación o bajo
la fachada de “promoción” de actividades productivas.
Es por estas razones que se requiere un desarrollo regional que supere estas
limitaciones conceptuales y permita encontrar soluciones a los problemas de
México. Así a partir de dar respuesta a estos elementos básicos
planteados, pretendemos construir una alternativa metodológica a través
de cuatro ejes:
1. Bienestar: El eje central
de toda política debe ser el ser humano y el incremento de sus capacidades,
por lo que los indicadores de bienestar serán el criterio a partir del
cual debe ser evaluada cualquier propuesta de política. En un país
de gran desigualdad como México, la disminución de la pobreza,
y las desigualdades territoriales, sociales y económicas serán
criterios fundamentales.
2. Regional: La solución
de los problemas exige una visión regional que, sin olvidar el alto potencial
productivo de las grandes zonas urbanas y las utilice, también integre
a análisis de problema y solución las grandes zonas que existen
entre los nodos de la red productiva globalizada y que permita una integración
regional más equitativa y justa.
3. Equidad: Nuestro objetivo
es encontrar un modelo territorial que se corresponda con un proceso económico
y social equitativo. No es un territorio equilibrado sino sólo en cuanto
se corresponda con la equidad económica y social.
4. Sustentable: Un modelo
que se corresponda con la mejores prácticas de conservación de
los recursos naturales, para la satisfacción de las necesidades de la
generación actual y de las futuras.
En fin lo que se pretende
es evitar que existan islas de riqueza en mares de miseria y esto no sólo
por una cuestión moral, que a nosotros nos parece suficiente, sino sobre
todo por una razón de supervivencia. La exacerbación de los niveles
de desigualdad y el incremento de la pobreza puede ser causa de grandes males
sociales manifestados en el incremento de la violencia y la incapacidad de gobernar
territorios e impartir justicia.
La eficiencia de la gestión
de gobierno incluye cambios sustanciales tanto en su estructura y funcionamiento,
la creación de instituciones que cuenten con el respaldo social deben
surgir de procesos democráticos y de la eliminación de la corrupción.
Los retos son muchos y las
alternativas parecen escasas, la complejidad de los problemas exige un abordaje
que permita avanzar en el fortalecimiento de la cohesión e integración
territorial. La sociedad y el territorio se complejizan y exigen formas y teorías
para abordarlas que superen las limitaciones que se han tenido a la fecha.
La acción sobre el
territorio debe integrar los elementos más avanzados y que permitan avanzar
en nuevas estrategias que resuelvan los problemas no sólo en sus efectos,
sino que incidan en las causas estructurales.
La planificación regional, como herramienta técnica-política, tiene la tarea de establecer las condiciones territoriales que permitan satisfacer las necesidades de la población, bajo criterios de equidad, justicia social y sostenibilidad. Es decir, una planeación regional centrada en las personas y en su bienestar, que rebase el mero ordenamiento funcional y que integre una visión del futuro que se aspira alcanzar.
Bibliografía:
Alba, F. (1997): La población
en México. Evolución y dilemas, México, Colmex.
Arroyo G., F. (2001): Dinámica del PIB de las entidades federativas de
México, 1980-1999, México, Revista Comercio Exterior, Vol. 51,
No. 7, julio de 2001.
Ávila S., H. (1993): Lecturas de análisis regional en México
y América Latina, México, UACH.
Banco Mundial (2000): Una agenda integral de desarrollo para la nueva era. Síntesis
de la agenda de desarrollo de México, Washington, BIRF (BM).
BID (2001): América Latina a principios del Siglo XXI: integración,
identidad y globalización. Actitudes y expectativas de las elites latinoamericanas.
Buenos Aires, PNUD-BID-INTAL.
Boisier, S. (1998): Post-scriptum sobre desarrollo regional: modelos reales
y modelos mentales. Santiago de Chile, Revista EURE, Vol. 24, No. 72, septiembre
1998, p.53-69.
Boron, A., J. Gambina y N. Minsburg (1999): Tiempos violentos. Neoliberalismo,
globalización y desigualdad en América Latina, Buenos Aires, CLACSO,
Biblioteca Virtual.
CEPAL (2002): Globalización y desarrollo, Brasilia, Brasil.
CONAPO (1993): Indicadores socioeconómicos e Índice de marginación
municipal, México
CONAPO (1996): Índice de Marginación 1995, por estado municipio
y localidad, México
CONAPO (2001): Índice de Marginación 2000, México
CONAPO (2001): La población de México en el nuevo siglo, México.
CONAPO (2004): Índice Absoluto de Marginación, México
COPLAMAR (1982): Geografía de la marginación, México, Siglo
XXI, Tomo 5 de la Serie Necesidades Esenciales de México.
Coraggio, J. L. (1994): Territorios en transición critica a la planificación
regional en América Latina, Toluca, México, UAEM
Cordera C., R. (2000): Globalidad sin equidad: notas sobre la experiencia latinoamericana,
México, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 62, núm. 4,
oct-dic 2000, IIS, pp. 21-41.
Cordera C., R. y C. Tello, coords. (1984): La desigualdad en México.
México, Siglo XXI.
Corona J., M. A. (2003): Efectos de la globalización en la distribución
espacial de las actividades económicas, México, Revista Comercio
Exterior Vol. 53, No.1, enero de 2003, pp. 48-56.
Damián, A. y J. Boltvinik (2003): Evolución y características
de la pobreza en México, México, Revista Comercio Exterior, Vol.
53, No. 6, junio de 2003, pp. 519-531
Ferranti, D. and others (2003): Inequality in Latin America and the Caribbean:
Breaking with History?, México, IBRD / WB Advance Conference Edition,
World Bank Latin American and Caribbean Studies, October 2003.
FMI (2000): La globalización: ¿amenaza u oportunidad?, Estudios
temáticos 2000.
Gambina, J., comp. (2002): La globalización económico-financiera
su impacto en América Latina, Buenos Aires, CLACSO
Gamboa, R. y M. Messmacher (2003): Desigualdad Regional y Gasto Público
en México, Buenos Aires, BID-INTAL, Documentos de Divulgación
No. 21.
Garza V., G. (1999a): Cincuenta años de investigación urbana y
regional en México, 1940-1991, México, Colmex.
Garza V., G. (1999b): El laissez-faire neoliberal en materia de políticas
urbanas en México, México, Foro “Planeación Regional
Integral. Una Visión Prospectiva 2020”, SEDESOL, CICM, IIS-UNAM,
AMIAP, Febrero de 1999.
Garza V., G., comp. (1992): Una década de planeación urbano-regional
en México 1978-1988. México, Colmex.
Guillén R., H. (1997): La contrarrevolución neoliberal, México,
Ed. ERA, Colección Problemas de México.
Hernández L., E. (1999): Perspectivas del desarrollo regional en México
frente a la globalización, México, Foro “Planeación
Regional Integral. Una visión prospectiva 2020”, SEDESOL, CICM,
IIS-UNAM, AMIAP, Febrero de 1999.
Hernández L., E. (2000): Crecimiento económico, distribución
del ingreso y pobreza en México, México, Revista Comercio Exterior,
octubre de 2000, pp. 863-873.
Hernández L., E. y J. Velázquez R. (2003): Globalización,
desigualdad y pobreza. Lecciones de la experiencia mexicana, Ed. UAM Plaza y
Valdes.
Iracheta C., A. X. (1999): Planeación territorial y sustentabilidad,
México, Foro “Planeación Regional Integral. Una Visión
Prospectiva 2020”, SEDESOL, CICM, IIS-UNAM, AMIAP, Febrero de 1999.
Juárez-Neri, V. M. (2003): La Planificación del Desarrollo Urbano
Regional en México: Antecedentes y Perspectivas. Barcelona, UB, Núm.
1, Año 2003, Actas I Encuentro Doctorandos “Sociedad y territorio
en un mundo en cambio: planificación y desarrollo en Iberoamérica”,
http://www.ub.es/medame/r-publica/.
Juárez-Neri, V. M. (2004): Globalización y desigualdad socio-territorial
en América Latina: aspectos generales y metodológicos, en Mayoral
M., R. compiladora, “Planificación territorial en países
de Latinoamérica y Europa: de la academia a la práctica”,
Barcelona, Universidad de Barcelona, pp. 101-112.
Mattos, C., D. Hiernaux, D. Restrepo, comp (1998): Globalización y Territorio.
Impactos y perspectivas, Chile, Ed. Universidad Católica de Chile –
FCE.
Messmacher L., M. (2000): Desigualdad Regional en México. El efecto del
TLCAN y otras reformas estructurales, México, Banco de México,
Dir. Gral. Investigación Económica, Documento de Investigación
No.2000-4, Diciembre 2000.
Pinto C., J. M. (2002): Urbanización, redistribución espacial
de la población y transformaciones socioeconómicas en América
Latina, Santiago, CELADE-FNUAP, Proyecto Regional de Población 2000-2003,
Serie Población y desarrollo No. 30.
PNUD (2003a): Informe sobre Desarrollo Humano: México 2002, México,
Ed. Mundi-Prensa.
PNUD (2003b): Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: progresos, reveses y
desafíos, Nueva York, PNUD.
Quijano, A. (2000): Colonialidad del poder, globalización y democracia,
Lima, Foro Social Mundial.
Restrepo, D. I. (2001): Dimensión espacial y política de la reestructuración
capitalista, Toluca, México, Revista Economía, Sociedad y Territorio,
Vol. III, No. 9, 2001, pp. 93-126. El Colegio Mexiquense.
Sader, E. Comp. (2001):El ajuste estructural en América latina. Costos
sociales y alternativas, Buenos Aires: CLACSO, marzo de 2001.
SAHOP (1978): Plan Nacional de Desarrollo Urbano, México.
Saxe-Fernández, J. coord. (1999): Globalización: crítica
a un paradigma, México, UNAM-IIEC-DGAPA-Plaza y Janés,
SEDESOL (2001): Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio 2001-2006, México, Secretaría de Desarrollo Social.
SEDESOL (2002a ): Medición de la pobreza. Variantes metodológicas
y estimación preliminar, México, Comité Técnico
para la Medición de la Pobreza, Serie: Documentos de Investigación
1
SEDESOL (2002b ): Evolución y características de la pobreza en
México en la última década del siglo XX, México,
Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, Serie: Documentos
de Investigación No. 2.
SEMARNAT (2003): Medio Ambiente en México 2002, México
Sen, A. (2001): Cómo juzgar la globalización, México, Revista
Fractal, Año VI, Vol. VI, No. 22, julio-septiembre 2001, p.35.
Stiglitz, J. (2003): Haz lo que hicimos, no lo que decimos, Periódico
electrónico Rebelión, 17/dic/2003, www.rebelion.org Székely
P., M. (2003): Es posible un México con menor pobreza y desigualdad,
México, Secretaría de Desarrollo Social, Serie: Documentos de
Investigación No. 5, octubre 2003.
Unikel, L. (1978): El desarrollo urbano de México, diagnóstico
e implicaciones futuras, México, Colmex.
Urquidi, V., L. (1999):
Desarrollo Regional y Desarrollo Sustentable, México, Foro “Planeación
Regional Integral. Una Visión Prospectiva 2020”, SEDESOL, CICM,
IIS-UNAM, AMIAP, Febrero de 1999.
World Bank (2002): Mexico urban development: a contribution to a national urban
strategy, México, WB, Volume 1: Main Report, Report No. 22525-ME, July
15, 2002.
Yañez, C. (2000): Los estados latinoamericanos y la pertinaz desigualdad:
una interpretación histórica de los obstáculos al desarrollo
humano, Barcelona, IIG, Serie Documentos.
Zaid, G. (2001): La santificación del progreso, México, Revista
Letras Libres, febrero del 2001, pp. 16-18
Desigualdad de Género en México
Ana María Ruth Rosales González
Curs conflictes i convergències
Resumen
Parece una idea generalizada que el Siglo XXI será el siglo de las mujeres, sin embargo todavía existen grandes desigualdades que es necesario superar. Incluso cuando se elaboran y decretan leyes sobre la igualdad de género, muchas de ellas permanecen como buenos deseos sin aplicación efectiva. Estas condiciones de desigualdad de género son más evidentes en países con menores niveles de desarrollo.
En México existe una desigualdad de ingresos de las más altas a nivel mundial, y más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza. La situación actual de las mujeres se caracteriza por la desigualdad en todos los ámbitos: ingresos, laboral, educativo, salud, familiar y político. Padecen las condiciones más desfavorables y asumen los mayores costos, algunos de ellos asumidos como “normales”, ya que la transmisión de conocimientos y valores reproduce la ideología dominante.
En este trabajo se presentan los aspectos más destacados de la desigualdad de género en México. La descripción se realiza a partir de los principales indicadores sociales con el propósito de hacer visible y medible las condiciones específicas en que mujeres y hombres enfrentan su cotidianeidad.
Se necesitaron 200 años de lucha para que se reconocieran los derechos de las mujeres como derechos universales, no debemos esperar otro tanto para alcanzar la equidad.
La toma de conciencia de la discriminación que sufren las mujeres no es fácil en una sociedad donde son aparentemente libres y se requiere una gran capacidad para reconocer que es una falsa ilusión la igualdad entre sexos. Por eso, a pesar de instaurarse como valor cultural el principio de igualdad entre los dos sexos, la evidente subordinación femenina pasó a ser lo que se ha llamado la “opresión sin nombre”. Según Nash (2004) “las mujeres tuvieron incluso que aprender a identificar y nombrar su opresión”.
El pensamiento feminista contemporáneo utiliza distintos enfoques para estudiar la problemática de la mujer y la igualdad: la teoría política, la teoría jurídica y la sociología jurídica. Sin embargo, el estudio de la igualdad debe abordarse como un aspecto más de lo social, ya que estudiarlo desde una sola disciplina, muestra carencias importantes al no describirlo en términos socio-históricos y culturales. Bodelón 1998).
Además, las leyes deben tener la posibilidad de su aplicación efectiva, de otra manera se quedan sólo en buenos deseos, como lo menciona Izquierdo, “¿cuál es la fuerza de una ley que condena la discriminación de las mujeres en una sociedad que todavía no la condena en la practica?” (Izquierdo 1998).
La responsabilidad más importante es visibilizar la situación en que se encuentra el colectivo. Estudios recientes muestran el grado de “sobre-representación” de las mujeres entre las filas de los más desposeídos, los pobres y los "sin voz" en todos los países del mundo La acción para la igualdad de hombres y mujeres requiere que todas las acciones integren la perspectiva de género a través de una acción transversal, no sólo como política sectorizada.
Las acciones rebasan las intenciones públicas o privadas ya que la opresión no se deriva de “…un poder tiránico que las coaccione, sino por las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad” (Young 2000), por lo que debe actuarse sobre las propias ideas y prejuicios desde una acción educativa dirigida a este propósito.
Por lo tanto, la nueva educación debe tener como prioridad el desarrollo equitativo de los sexos, que impulse todas las capacidades humanas, que los prepare para afrontar el presente, pero sobre todo para la construcción de un futuro más justo y digno. El cambio de actitud debe incluir a todos los actores del proceso educativo: autoridades, maestras y maestros, formadoras y formadores de docentes, madres y padres de familia y, por supuesto, las niñas y niños.
México es uno de los países de mayor extensión territorial, a nivel mundial ocupando el lugar número 14. Es el décimo país mas poblado del mundo, en el año 2005 cuenta con 106,5 millones de habitantes y se dirige a la última etapa de la transición demográfica, presenta una tasa de crecimiento anual de 1%, y la esperanza de vida es de 73,4 años (Conapo2005), y es la duodécima economía mundial (Banco Mundial 2005). Los indicadores económicos más importantes para el año 2003, son: Producto Interno Bruto (PIB): 915 billones de USD y PIB per cápita 8.950 USD (PPP).
Ha tenido un gran crecimiento de la población, en los últimos cien años ha pasado de 13,6 millones en 1900 a los 106,5 millones en el año 2005, el crecimiento más acelerado se da a partir de la década de los 40, alcanzando niveles máximos en el período 1960-1970, en el decenio 1990-2000 se incrementó la población en 16,3 millones de habitantes (Juárez 2003).
En el año 2000 cerca de las dos terceras partes de la población habita en algún centro urbano, principalmente en las grandes ciudades donde destaca la Zona Metropolitana de la Ciudad de México que concentra cerca del 20% de la población del país y que sumadas a las tres siguientes ciudades, Monterrey, Guadalajara Puebla, casi llegan a sumar el 30% de la población total. (Juárez 2003).
Condiciones de Vida
México se ubica en el sitio 80 en ingreso nacional por habitante (Banco Mundial 2005), y en el puesto 53 en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD 2005). El 53,7% de la población se encuentra en niveles de pobreza (Sedeso 2002), la desigualdad de ingresos es de las mas altas a nivel mundial, el Indice de Gini es de 54,6; además el 10% de la población más rica acumula el 43,1% del ingreso nacional (PNUD 2005) y el 71,7 % de la población tiene un ingreso per cápita menor que el promedio del país (CEPAL 2004).
El ingreso es un medio para alcanzar el desarrollo humano y no un fin en sí mismo. Este índice es importante cuando su carencia limita la libertad de las personas.
De acuerdo a datos oficiales de la pobreza, las personas que no podían adquirir por lo menos una canasta mínima de alimentos representaban 11.4% de la población urbana en 2002 y en áreas rurales, el 34.8%. Las personas que no alcanzaban a cubrir sus requerimientos alimentarios, de salud y educación representaban 16% de la población urbana y 43.8% de la población rural. Finalmente, 42% de la población urbana no lograba cubrir sus necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Esta proporción fue de 67.5% en zonas rurales. (Sedeso 2002)
Desigualdad de desarrollo humano
De acuerdo a la metodología propuesta por PNUD (2005) y de un estudio para 175 países, en el año 2004, México alcanzó el lugar 53 según el valor del índice de desarrollo humano, el lugar 46 en el relativo al género, y lugar 38 en el de potenciación de género, situándose dentro de la clasificación de países con un nivel alto de desarrollo.
La polarización de la sociedad es posible apreciarla en las condiciones de desigualdad y pobreza a nivel de los estados y municipios, por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano para el año 2004 muestra que si bien el país se encuentra en el lugar 53, en el límite inferior de desarrollo humano alto, el estado con mejores condiciones, el Distrito Federal, estaría ubicado en el lugar 29 y el de condiciones mas desfavorables, Chiapas, se encontraría en el lugar 107. A nivel municipal las diferencias se amplían, el municipio mejor colocado estaría ubicado en el lugar 21 y el más bajo en el puesto 164. (PNUD 2005)
Según las clasificaciones del PNUD, 14 entidades federativas se pueden considerar dentro de la categoría de desarrollo humano alto, mientras que las 18 restantes se encuentran en la categoría de desarrollo humano medio y ninguna en la de desarrollo humano bajo.
La desigualdad de los niveles de desarrollo resulta palpable al considerar que el Distrito Federal registra niveles de IDH no muy distantes de los de algunos países europeos, mientras que Oaxaca y Chiapas no superan el índice de los Territorios Ocupados de Palestina.
El índice de nivel socioeconómico se elaboró por el INEGI tomando en consideración 68 variables sobre diferentes aspectos de las viviendas, ocupación, educación etc. A partir de ellas se construyó un indicador dividido en 7 estratos o niveles, el de mejores condiciones es el número siete, el de peores condiciones es el uno.
Sólo el estrato siete cuenta con condiciones adecuadas, ya que incluye al 48,52% de la población, lo que significaría que los otros seis estratos no tienen condiciones adecuadas.
Figura 1. México.
Nivel socioeconómico por municipio 2000
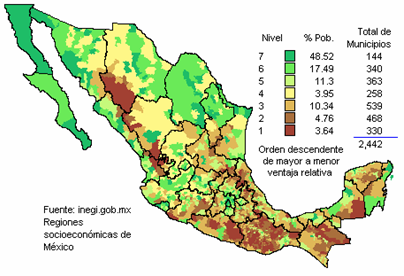
A pesar de la importancia de este estudio y de la comparación relativa entre las regiones o zonas de la propia región y de la identificación de las zonas de mayor rezago, no se incluyen que permitan ubicar las condiciones diferenciales de las mujeres respecto de los hombres.
Incluso el Índice y grado de marginación elaborado por el CONAPO, que incluye indicadores diversos sobre las condiciones de vida, tampoco permite la diferenciación de las condiciones de vida de las mujeres respecto de los hombres.
Debido a que estos estudios son una referencia para la aplicación de las políticas sociales del gobierno, resulta de importancia el hecho de que la diferenciación de género no se incluya y no se puedan derivar políticas dirigidas específicamente a las mujeres.
Condiciones del colectivo femenino.
En el día a día
es posible identificar la opresión, discriminación y segregación
que padecen las mujeres en todos los ámbitos: educativo, familiar, laboral,
político y de justicia. Muchas de estas actitudes se asumen como “normales”,
ya que en la transmisión de conocimientos y de valores se reproduce la
ideología dominante.
Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres han sido, y continúan
siendo, el soporte de una valoración social diferenciada entre ellos,
con un impacto decisivo tanto en la definición de ámbitos de competencia,
roles y funciones que corresponden a unos y otras, como en lo concerniente a
la asignación de las oportunidades, recursos y espacios de decisión,
o en palabras de Simone de Beavoir (1998): “la mujer no nace, se hace”.
Las mujeres mexicanas representan poco más del 50 por ciento de los 106,5 millones de habitantes del país. En los últimos 25 años, como consecuencia del rápido descenso de la fecundidad y la transformación de los patrones reproductivos, se han producido cambios notables en la estructura por edades de la población, lo que ha dado lugar a un proceso gradual de envejecimiento de la misma, expresado en el continuo aumento de la proporción de adultos y ancianos en la población total.
La tasa global de fecundidad en las mujeres mexicanas ha pasado de 7 hijos por mujer en 1970, a 2,2 en el año 2003. (INEGI 2004). Actualmente se prevé que el ritmo de descenso de la fecundidad será cada vez menor hasta alcanzar el nivel de reemplazo intergeneracional (2,1 hijos por mujer) en el año 2005, ya que las expectativas declaradas por la mayoría de las mujeres se centran en tener a lo más dos hijos o hijas.
Las entidades con más alta fecundidad son: Guerrero con 2,7 hijos por mujer, y Chiapas y Oaxaca con 2,4; mientras que el Distrito Federal destaca como la entidad de menor fecundidad, con dos hijos por mujer.
La tasa global de fecundidad (TGF) manifiesta diferencias entre las mujeres que residen en las áreas urbanas y rurales. En el periodo de 1974 a 1996, la TGF pasó de 7,4 a 3,5 hijos entre las mujeres que viven en las localidades rurales, y de 5 a 2,3 entre las mujeres que habitan en las localidades urbanas.
El aspecto educativo tiene un gran peso en la magnitud de la fecundidad, para el año 2000, pasando de 6,1 hijos para las mujeres sin ningún grado de escolaridad a 1,3 de nivel de secundaria en adelante. Estos datos destacan la importancia de la educación en el cambio de la actitud de la mujer respecto a la fecundidad. (Inmujeres 2001)
Existen también diferencias en la fecundidad de acuerdo a la actividad económica, la fecundidad de mujeres de la PEA es de 2,1 y de la PEI es de 2,9.
En esperanza de vida es uno de los indicadores donde las mujeres presentan mayores valores que los hombres. La diferencia entre la esperanza de vida masculina y femenina se ha ampliado, para el año 2002 existe una diferencia a favor de las mujeres de 5 años: mientras la esperanza de vida de los hombres es de 72,1 años, la de las mujeres es de 77,1 años.
Las entidades con menor esperanza de vida son: Chiapas con 1,7 años menor a la nacional, en Oaxaca y Guerrero la diferencia es de 1,4 años. Por el contrario el Distrito Federal, Baja California, y Nuevo León cuentan con un año más de vida media que la nacional. Estos datos se mantienen en el caso de las mujeres, donde la mayor esperanza de vida se encuentra en el D. F. con 78,2 años y la menor en Chiapas con 75,6 años.
La mortalidad se ha reducido, en 1970 se registraron 9,7 defunciones por cada mil habitantes y en el año 2001 4,4 defunciones, lo que representa una reducción en el riesgo de fallecer de 55 por ciento.
Las diferencias por sexo de la mortalidad son importantes: en 1970 la tasa de mortalidad masculina fue de 10,5 defunciones por cada mil hombres, mientras que la femenina alcanzó 9 decesos por cada mil mujeres. En el 2001 la tasa bruta de mortalidad masculina se redujo a 4,9 defunciones y la femenina a 3,8. Estas variaciones en relación a 1970 equivalen a una reducción en las tasas de 53% y 58% para cada sexo, respectivamente.
Respecto a la mortalidad infantil, se estima que para el año 2001 murieron 27 de cada 1.000 niños menores de 5 años, y los menores de un año representan el 84,4% de éstas. Las brechas por sexo entre las tasas de mortalidad para niños y niñas es de poco más de 6 puntos por cada mil. Existen grandes contrastes por entidad federativa, ya que en Chiapas y Oaxaca la tasa es equivalente a 40 defunciones por cada mil niños, mientras que en el Distrito Federal es de 21.
Actividad económica de las mujeres
A pesar de haberse incrementado la participación de las mujeres en la economía, una gran parte de las tareas desempeñadas por este colectivo siguen ocultas en las estadísticas, debido a consideraciones culturales. La incorporación de la mujer en el mercado de trabajo se debe tanto a los procesos de modernización y reestructuración económica, como al creciente nivel educativo y de estrategias de ingreso de las mujeres para sostener el nivel de vida de sus familias, severamente deteriorado por las crisis y los ajustes económicos.
La igualdad entre mujeres y hombres en la PEA, avanzó entre 1970 y 1991. La participación de la mujer se incrementó de 17,6% a 31,5%. Para el 2004 ha llegado tan sólo al 37,5%. Probablemente las crisis económicas han limitado una mayor incorporación (INEGI 2004)
A pesar de esto, la mujer sigue enfrentando múltiples obstáculos para insertarse en el mercado laboral. La participación femenina es baja para el país, que ocupa el onceavo lugar entre las economías del mundo. En otros países de la región las mujeres tienen tasas más altas de participación en la actividad económica como en Argentina (48%), Chile (42%), o Brasil (53%).
Las diferencias de participación económica femenina en los estados de la república van desde 43,9% en Colima, hasta un 28,1% en Zacatecas. No existe una correspondencia entre desarrollo y participación femenina ya que estados de nivel de desarrollo alto como Chihuahua o Coahuila presentan valores bajos. Buena parte de esta baja participación se explica por el predominio que tienen aún los roles sexistas tradicionales.
La explicación de tales datos puede derivarse del papel de refuerzo estructural por parte de las políticas de servicios sociales que provienen del Estado que promueven un modelo familista de bienestar, que hace recaer la mayor parte de la carga económica y de cuidados de los miembros dependientes del hogar en las familias, y dentro de ellas en las mujeres. Esto afecta con mayor intensidad a las mujeres pobres que tienen mayores restricciones económicas y de tiempo, para sustituir su presencia en el hogar y acudir al mercado de trabajo.
Una mirada sobre la inequidad de género en el mercado de trabajo la proporcionan la distribución de hombres y mujeres en los diversos grupos de ocupación. La mayor participación de las mujeres se encuentra en el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta propia y el trabajo familiar sin pago.
Los incrementos de su participación se manifiestan tanto en las ocupaciones tradicionalmente consideradas como femeninas, como obreras en la industria y ocupaciones más calificadas de profesionistas y técnicas. Sin embargo, a pesar de los cambios, las mujeres siguen concentrándose en un reducido número de opciones ocupacionales y, dentro de éstas, en los niveles de menor jerarquía.
Las mujeres tienen mayor presencia en el trabajo doméstico con el 87,8%, también destaca el sector educativo donde el 60,6% de l@s educador@s son mujeres. Otras ocupaciones con preponderancia femenina son oficinistas y comerciantes. Los menores valores se presentan en las ocupaciones agropecuarias, y en operador@s de transporte y protección y vigilancia. La manifestación de los estereotipos de los roles masculinos y femeninos son evidentes (Inmujeres 2005)
Ingresos y pobreza
La asimetría entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo se percibe en los desniveles existentes entre los ingresos de hombres y mujeres. Ya que para un mismo trabajo, en promedio la mujer percibe solo el 38% de lo que obtendría un hombre. Como le refiere Saltzman (1992) “…Cuanto mayor es la devaluación del trabajo de las mujeres y la legitimación de oportunidades y recompensas desiguales en función del sexo, mayor es la desigualdad real en la distribución de oportunidades y recompensas”.
Gran parte de las condiciones de la pobreza de las mujeres se explica por la falta de ingresos, ya que de acuerdo con los datos para el año 2002, el 50% de las mujeres mayores de 15 años, que residen en áreas urbanas, no tienen ingresos propios. El dato más alto se presenta en el grupo de 15 a 25 años donde alcanza el 63,3%. Para los grupos entre 25 a 34 y 35 a 44 años, los datos no mejoran mucho y alcanzan 45,1% y 42,0% respectivamente. (Inmujeres 2005)
El porcentaje de mujeres que no reciben ingresos, supera en mas de 4 puntos porcentuales a los hombres, 13,45% contra 9,13% de los hombres. Si bien la desigualdad en México es muy alta, se agrava cuando se comparan los datos entre hombres y mujeres. El 50,5% de los hombres ocupados gana dos salarios mínimos o menos, pero este dato se eleva en el caso de las mujeres hasta el 64,11%. En los niveles superiores de ingresos ocurre lo opuesto, por ejemplo, sólo el 7,5% de las mujeres percibe más de cinco salarios mínimos al mes, y el 11,7% de los hombres. (Inmujeres 2005)
Las condiciones laborales de las mujeres tienden a variar de acuerdo al grupo ocupacional, algunos denominadores comunes que representan situaciones de desventaja para ellas son:
a)
la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, con su consiguiente
desigualdad de oportunidades y discriminación salarial;
b) la doble jornada de trabajo que dificulta o impide a la mujer llevar a cabo
actividades de capacitación, recreación o participación
política y sindical; y
c) la insuficiencia o elevado costo de los servicios de apoyo, entre los que
destaca el limitado acceso a guarderías y centros de atención
y desarrollo infantil. (Inmujeres 2001)
La socialización ha condicionado los roles de hombres y mujeres y, las diferentes actividades que realizan unos y otras. Tradicionalmente se responsabilizaba a las mujeres de la carga doméstica y a los hombres de las funciones de proveedor. Esta situación esta cambiando, cada vez más la mujer se convierte en la conductora de los hogares, en el período 1995-2000, el porcentaje de hogares dirigido por mujeres se incrementó de 17,8% a 20,6%.
Además la tasa de participación en el trabajo doméstico de los hombres fue de 37,8% en 1995, y aumentó a 53,8% en el año 2000. Por otro lado la tasa de participación en el trabajo extradoméstico de la mujer fue de 34,5% en 1995 y de 36,7% en el año 2000, sin embargo esto no la exime de participar y asumir la responsabilidad del trabajo doméstico, la doble-jornada.
Índice de desarrollo relativo al género
La valoración de las condiciones de vida de la población ha sido un aspecto que se ha tomado en cuenta sólo en fechas relativamente recientes, el reconocimiento de las desigualdades entre regiones, países y grupos sociales ha dado como resultado diversos estudios que pretenden dar información que permita tomar decisiones y valorar los avances. También sólo en épocas más recientes se ha incluido la desigualdad de género como parte del reconocimiento de estas condiciones.
Para incorporar las diferencias entre hombres y mujeres, a partir de 1995 el PNUD propuso el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG)
Del Informe sobre Desarrollo Humano para México en el 2004, se indica que los estado de mayor IDG son el Distrito Federal, Nuevo León y Baja California, y los tres últimos a Guerrero, Oaxaca y Chiapas. (PNUD 2005).
La entidad con la menor diferencia entre el IDH y el IDG es el Distrito Federal, seguido por Jalisco, Colima, Baja California y Yucatán. En otras palabras, estas entidades presentan la mayor igualdad entre hombres y mujeres. Por otra parte, la mayor diferencia entre el IDH y el IDG corresponde a Veracruz, seguido por Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Zacatecas.
La diferencia entre las entidades federativas con el IDG más alto y el más bajo es de 27,23% (el Distrito Federal, con un IDG de 0,86, y Chiapas, con 0,68). Entre los municipios la disparidad llega a 367,7%, la distancia entre la delegación Benito Juárez del Distrito Federal (0,90) y el municipio Santiago el Pinar, Chiapas (0,19).
Al comparar las posiciones de los estados respecto del IDH y el IDG se observa que Quintana Roo y Tabasco retroceden dos posiciones, mientras que los estados de México y Querétaro pierden una. Entre los que ganan posiciones se encuentran Jalisco, que pasó del lugar 13 al 12, y Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit y Yucatán, que avanzan un lugar.
Al realizar comparaciones internacionales se obtiene que el promedio nacional del IDG es semejante al de Panamá y por entidades federativas, el del Distrito Federal es similar al de República de Corea y el de Chiapas al de la República Árabe de Siria.
Para evaluar la brecha entre hombres y mujeres a partir de los logros de participación en su entorno se utiliza el Índice de Potenciación de Género (IPG), que mide la participación de las mujeres en distintos aspectos de la vida pública.
En 2002 el IPG nacional era de 0,529 y los valores más altos de este indicador se observaban en el Distrito Federal, Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche y Coahuila. Las entidades con menor IPG eran Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos y Chiapas.
El IPG nacional es similar al de Hungría, aunque a nivel de los estados se encuentran valores equivalentes a países como España y Reino Unido en el Distrito Federal, y otros equivalentes a Paraguay, en el caso de Chiapas.
Figura 2. Comparación internacional de los estados mexicanos en:
IDG IPG
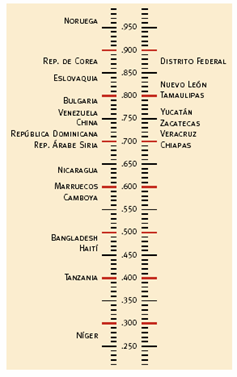
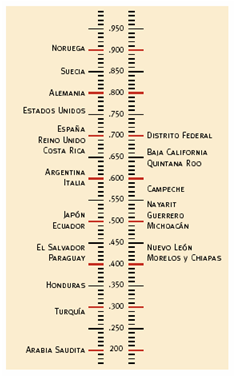
Fuente: PNUD 2005 Informe
sobre Desarrollo Humano de México 2004
Es manifiesto que el patrón de desarrollo humano en México es la desigualdad, sea ésta medida entre regiones, entre grupos o entre personas.
Se ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar acciones positivas a favor de las formas discriminatorias ocultas que excluían a las mujeres de los puestos de representación y toma de decisiones políticas, como lo escribe Ana Rubio (2005): “Las mujeres necesitan, para hacer de la subjetividad y ciudadanía formal una subjetividad y ciudadanía real, ser reconocidas como sujetos racionales y con autoridad no sólo en la forma jurídica, también en la política.”
Actualmente el 51,7 % del padrón electoral esta conformado por mujeres. Sin embargo a la fecha ninguna mujer ha ocupado la Presidencia de la República y sólo dos mujeres han sido postuladas para dicho cargo.
Se ha incrementado la participación de las mujeres en las Cámaras de Diputados y Senadores, sin embargo los porcentajes son todavía muy bajos, el 18,8% en la cámara de senadores y el 22,4% en la de diputados. Esto a pesar de que desde el año 2002 se estableció una cuota de representación de 70-30 en ambas cámaras. (www.cddhcu.gob.mx 2004)
Pocas mujeres han ocupado el cargo de gobernadora. De las presidencias de los 2.452 municipios, las mujeres sólo ocupan el 3,7%, y en el cargo de regidoras alcanza un 24,8%.
En la Administración Pública Federal es muy variable la participación en los puestos de altos funcionarios. En la administración actual el 20% de los Secretarios de Estado (Ministros) y puestos homólogos; y el 20,5 de los subsecretarios.
“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigual existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respecto y capacidad de decisión.” (BOE 313, dic/2004)
En México, la violencia contra las mujeres parece encontrarse enraizada en la sociedad, y no ha sido reconocida en toda su gravedad. Las estadísticas con que se cuenta son muy limitadas, la vergüenza de las víctimas y el temor a represalias, provoca que estos delitos no sean denunciados o que no sean reconocidos y a pesar de que las denuncias han aumentado en épocas recientes, por ejemplo, se considera que sólo una de cada diez violaciones es denunciada.
Durante 2003, se levantó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2003), cuyo objetivo fue conocer el clima de las relaciones familiares de los hogares mexicanos y, por primera vez, aproximarse al fenómeno de la violencia intrafamiliar, particularmente de pareja.
En México en 2003, 35,4% de las mujeres de 15 años y más, sufrían de violencia emocional, 27,3% padecían violencia económica, 9,3% violencia física y 7,8% violencia sexual. De las mujeres entrevistadas sólo 56,4% declararon no padecer ningún tipo de violencia.
Las actividades de todas las instancias han contribuido a visibilizar la violencia contra la mujer en todas sus formas, lo que ha provocado la puesta en marcha de acciones en los ámbitos legislativo y judicial, a partir de 1984 se inician las modificaciones legales para aumentar castigos y ampliar la cobertura de las mujeres.
Uno de los casos más sonados y graves respecto a la violencia contra las mujeres en México, son los asesinatos cometidos contra el colectivo de mujeres en Ciudad Juárez que ha tenido una repercusión mundial. A pesar de esta repercusión los avances hasta la fecha han sido escasos y se manifiesta la carencia de una acción decidida para solucionar este problema social.
Según un informe de Inmujeres (2005), “se indica que en 2000 se presentaron tasas de asesinatos superiores a las reportadas a nivel mundial (17,1% para el homicidio y 5,8% para el feminicidio), en tanto que hasta el mes de noviembre de 2004, se contabilizaron 142 mujeres víctimas de violencia sexual y serial, de un total de 382 mujeres asesinadas de 1993 a la fecha”.
En el caso de la violencia contra las mujeres, diversos estudios han demostrado que no distingue grupos socioeconómicos, edad o niveles educativos.
En una sociedad que jurídicamente confiere iguales derechos al hombre y a la mujer es inaceptable la desigualdad en materia educativa. Más aun si dicha inequidad contribuye a favorecer la transmisión intergeneracional de la pobreza y la marginación. Aunque la brecha educativa se ha reducido significativamente en México, persisten múltiples barreras y obstáculos que es preciso remover y superar.
Es necesario promover una educación libre de prejuicios y discriminaciones, que incluya contenidos, textos, materiales y métodos pedagógicos, que transmitan y refuercen valores, actitudes e imágenes no sexistas. El desafío es fomentar valores, actitudes y comportamientos que contribuyan a una mayor conciencia de la situación de la mujer, de sus potencialidades en todos los ámbitos de la vida, incluido una cultura democrática y participativa.
Uno de los indicadores básicos
que permite medir el grado de desarrollo social de un país, es el nivel
de escolaridad alcanzado por su población. En los últimos 30 años
se duplicó el nivel de escolaridad en la población mexicana, y
en mayor medida en las mujeres que han pasado de 3,2 años en 1970 a 7,1
en el año 2000. (Inmujeres 2005).
El promedio de años de escolaridad aprobados por los hombres y las mujeres
en el periodo señalado, es siempre mayor para los varones, manteniéndose
una diferencia de medio año en el promedio de instrucción alcanzado.
El Distrito Federal es la entidad federativa que presenta los mayores niveles de escolaridad del país. Donde los hombres tienen un promedio de 9,9 años cursados y las mujeres 9,1 años, que rebasan ligeramente los 9 años de la educación obligatoria (primaria y secundaria).
La mayor distancia entre entidades, se presenta entre Chiapas y el Distrito Federal, cuya diferencia de escolaridad es de 4 años.
Al interior de los estados, las mayores diferencias de escolaridad entre hombres y mujeres se observan en Chiapas, Distrito Federal y Oaxaca, con prácticamente un año promedio menos para las mujeres.
Las mujeres de 15 años y más que viven en Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen un promedio de escolaridad menor a los seis años, la misma situación se presenta para los hombres en Chiapas. En todas las demás entidades el promedio de escolaridad alcanza para ambos sexos seis o más grados aprobados.
En 29 de las 32 entidades
federativas es mayor el promedio de escolaridad de los hombres que de las mujeres.
En Chihuahua y Sinaloa es igual.
Nivel de instrucción
En México, para el periodo comprendido entre 1970 y el año 2000 el porcentaje de la población de 15 años y más que no tiene algún grado aprobado dentro del Sistema Educativo Nacional, disminuyó de manera importante.
Las mujeres registran una mayor disminución con respecto a los hombres, de 23,4 puntos porcentuales, al pasar de 35% a 11,6% en dicho periodo; mientras que los hombres presentaron un descenso de 19,4 puntos porcentuales, al pasar de 28,1% a 8,7 por ciento.
A pesar de esta reducción en los porcentajes de la población femenina, las diferencias por sexo continúan en detrimento de este colectivo, para el año 2000, 12 de cada cien mujeres no tienen instrucción, en tanto que nueve de cada cien hombres se encuentran en la misma situación.
La diferencia que se observa entre los hombres y las mujeres que carecen de instrucción formal, se debe, al parecer, a la mayor exclusión educativa de las mujeres de generaciones pasadas.
El Distrito Federal y Nuevo León presentan los porcentajes más bajos (menos de 4%) de población femenina sin instrucción (ambos con 4,6%); mientras que en estados con un menor grado de desarrollo, como Veracruz, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas, estos porcentajes se incrementan significativamente (entre 17,3% y 27,9%). El comportamiento de este indicador en el caso de los hombres es similar al de las mujeres.
En 26 de las 32 entidades federativas del país, es mayor la proporción de población femenina sin instrucción que la masculina.
Se considera educación básica a los niveles de primaria y secundaria. La población con educación básica incompleta se refiere a aquella que tiene entre uno y seis grados aprobados en primaria, más la que cuenta con estudios técnicos o comerciales con primaria terminada y la que logra aprobar uno o dos grados en secundaria.
En el periodo comprendido entre 1970 y el año 2000, esta población disminuyó de 61% a 42,1%, en los hombres y de 57,9% a 43,5% en las mujeres, por lo tanto, la participación porcentual de la población de 15 años y más en los siguientes niveles educativos se incrementó.
Destaca la mayor proporción de mujeres con la primaria terminada que de hombres en el periodo; sin embargo, en el nivel de secundaria la situación se invierte, siendo la distancia porcentual en el año 2000 de 1,7 puntos en desventaja de las mujeres.
A nivel nacional este indicador alcanza un valor similar tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, en las entidades federativas el comportamiento porcentual de este indicador por nivel educativo es contrastante.
Zacatecas y Chiapas presentan la mayor proporción de mujeres y de hombres que no han logrado concluir la primaria con más de 26%, en el lado opuesto el Distrito Federal y Nuevo León tienen los menores porcentajes de población en dicha situación, con menos de 13 por ciento.
En 27 de las 32 entidades federativas del país, más mujeres que hombres cuentan con la primaria terminada, y registra la mayor distancia Nuevo León con tres puntos porcentuales en desventaja para los hombres.
Una situación contraria se presenta en el nivel de secundaria incompleta, donde todas las entidades tienen mayor participación porcentual de la población masculina respecto de la femenina.
En el país, el porcentaje
de la población de 15 años y más que tiene la educación
básica completa, es decir, tres grados aprobados en secundaria, presentó
un aumento constante entre 1970 y el año 2000, tanto para los hombres
como para las mujeres.
En el año 2000, 19,5% de la población masculina y 17,5% de la
población femenina de 15 años y más, superó sus
estudios básicos. Sin embargo, la diferencia por sexo es menor para las
mujeres, en dos puntos porcentuales.
En las entidades federativas el porcentaje de la población con educación básica completa presenta niveles muy distintos. En el caso de la población femenina, destacan Baja California, el estado de México y Nuevo León, donde 22 de cada 100 mujeres cuentan con estudios básicos completos; mientras que en Chiapas y Oaxaca la proporción se reduce a la mitad, ya que alrededor de 12 de cada 100 mujeres concluyeron la secundaria.
En 26 de los 32 estados del país, la proporción de la población masculina de 15 años y más con educación básica terminada, supera a la femenina. La brecha más grande entre sexos se presenta en el estado de México, Querétaro y Tlaxcala con cuatro puntos porcentuales.
Educación postbásica
Entre 1970 y el 2000, la proporción de la población de 15 años y más que terminó la secundaria y continuó sus estudios, se incrementó significativamente. El porcentaje de hombres con una escolaridad superior a la secundaria aumentó de 7,7% a 28,2% en dicho periodo; en el caso de las mujeres aumentó de 4,9% a 25,9%.
La proporción de los hombres con este nivel de escolaridad es mayor que la que registran las mujeres, aunque la brecha cada vez se cierra más, ya que de 2,8 puntos porcentuales en 1970 pasó a 2,3 puntos porcentuales en el año 2000.
Por nivel educativo y sexo, el comportamiento de este indicador presenta diferencias significativas. En los estudios terminales se tiene una mayor proporción de mujeres que de hombres; mientras que en los estudios propedéuticos la situación se invierte, permaneciendo dicho comportamiento en la educación superior. Así, en el año 2000, 2,4% de los hombres y 6,3% de las mujeres cuentan con estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada; mientras que 13,7% y 10,6%, respectivamente, tiene al menos un grado aprobado de bachillerato, distancia que se mantiene en la educación superior, con 12,1% de hombres y 9% de mujeres.
Para la población femenina las mayores proporciones de población con estudios superiores a la secundaria se presentan en el Distrito Federal, 42%, y Baja California Sur, 35%; en tanto que las menores proporciones de mujeres con estudios postsecundarios se ubican en Chiapas, 13,9% y Oaxaca 14,7%.
Por entidad federativa los datos son los diversos. En el Distrito Federal y Nuevo León entre cuatro y cinco de cada 10 hombres de 15 años y más tienen un nivel de instrucción superior a la secundaria; mientras que en estados como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Guanajuato menos de una quinta parte de los hombres se encuentran en esta situación.
Las entidades del país donde más mujeres que hombres cuentan con estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada son: Nuevo León (12,4%) y el Distrito Federal (11,2%).
Situación contraria se observa en bachillerato y educación superior, ya que en todos los estados se tiene una mayor proporción de hombres que de mujeres con algún grado aprobado en estos niveles. La mayor desigualdad educativa por sexo para este nivel se presentan en Nuevo León y el Distrito Federal, con brechas de 4,8 y 6,7 puntos porcentuales, respectivamente, en desventaja para las mujeres.
Carreras universitarias
Entre 1990 y el 2001, la
matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica se incrementó
para ambos sexos; sin embargo, para las mujeres el aumento en la tasa de crecimiento
anual es muy significativo, 5,8%, en relación con la masculina de 3,1%;
con lo cual la brecha entre hombres y mujeres se cierra un poco más.
(INEGI 2004)
La distribución de la población matriculada en este nivel, en
las áreas sociales y administrativas, es que de cada 100 alumnos 43 son
hombres y 57 mujeres. En el caso de las ingenierías, las proporciones
son 70,2% de asistencia masculina y 29,8% femenina.
Las mayores diferencias absolutas en las matrículas entre los sexos se observan en las ingenierías: 233 mil más hombres que mujeres, lo que se traduce en 42 mujeres por cada 100 hombres; y en las ciencias sociales: 114 mil más mujeres que hombres, lo que significa 132 mujeres por cada 100 hombres.
Posgrado e investigación
En lo que se refiere al
Posgrado en sus diferentes modalidades, especialización, maestría
y doctorado, entre 1990 y el año 2001, la matrícula se incrementó
para ambos sexos, siendo muy significativo el crecimiento para las mujeres,
al aumentar cerca de cuatro veces más su volumen, mientras el de los
hombres creció, poco más del doble.
Sin embargo, obedeciendo a los patrones culturales que imperaban en el pasado,
la distribución porcentual muestra una mayor presencia masculina en casi
todas las áreas de estudio, predominando en las ciencias agropecuarias
y en la ingeniería y tecnología; correspondiendo las mayores diferencias
absolutas entre sexos a la ingeniería y tecnología y a las ciencias
sociales y administrativas.
El área de educación y humanidades registró en el periodo de referencia la mayor tasa de crecimiento promedio anual de la matrícula de posgrado masculina, 14,1%, y femenina, 16%.
El Sistema Nacional de Investigadores tiene como objetivo fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, para lo cual fortalece la investigación en todas las áreas del conocimiento, por medio del apoyo a investigadores e investigadoras. En el año 2001, el SNI integra a 8018 investigadores, de los cuales 71.4% son hombres y 28.6% mujeres.
En todas estas áreas del conocimiento predominan los hombres, observándose una situación más equitativa en el área de humanidades y ciencias de la conducta, donde hay un investigador por cada investigadora, a diferencia del área de ingeniería, donde la proporción es de siete hombres por cada mujer.
La equidad de género en la educación
La preocupación por la no discriminación y por la igualdad de oportunidades entre los sexos en el ámbito de la educación ha ido surgiendo como respuesta a demandas que se han desarrollado a nivel mundial y en nuestro país con especial énfasis durante la última década.
Se han producido una serie de circunstancias y de condicionamientos sociales, económicos, culturales y políticos que han llevado a poner en evidencia el sexismo en el ámbito educativo y a intentar solucionar esta injusta situación.
Se ha fortalecido un nuevo
concepto de la educación como un sistema democrático, igualitario
y obligatorio, cuyo objetivo es formar a las futuras ciudadanas y ciudadanos.
Es necesaria una reflexión sobre la construcción de género
que se transmite en los hogares y en las escuelas, determinando con ello las
formas de relacionarse y de conducirse con cuerpos sexuados diferentes, que
instituyen de manera inicial las formas de ser mujer y ser hombre.
Como lo remite Saltzman (1992): “Las teorías de la sexualización de la infancia postulan que los sistemas de estratificación de los sexos se mantienen principalmente por la transmisión temprana de normas de sexo y atributos engendrados de la personalidad donde se incorporan los conceptos que hombres y mujeres tienen de si mismos y que afectan a las conductas y las elecciones a lo largo de toda la vida”
La educación debe lograr que hombres y mujeres accedan a un conjunto de saberes, habilidades y valores que les permitan estar en mejores y más iguales condiciones. Hay que ofrecer una educación que posibiliten el respeto mutuo entre hombres y mujeres, que legitimen y valoricen el conjunto de necesidades fundamentales, entre ellas la afectividad, la libertad, la autoestima, la participación y que rechacen cualquier discurso o práctica discriminatoria.
El cambio educativo exige el conocimiento de las condiciones de cada uno de los factores que afectan al hecho educativo y de las modificaciones necesarias para adecuarlo al nuevo proyecto. Destacando aquellos que limitan el acceso, la permanencia y el desempeño escolar de las niñas y los niños, como su pertenencia a un grupo social determinado.
Los factores que limitan la equidad en el acceso de niñas y niños a la educación se pueden dividir en dos, externos e internos.
Los factores externos son a elementos no directamente relacionados con él, pero que tienen una influencia determinante, se pueden agrupar en tres rubros:
• Condiciones de vida,
la pobreza, los bajos ingresos y la falta de servicios, salud;
• Aspectos sociales como la integración de la mujer al mercado
de trabajo y asumirse como jefe de familia, el analfabetismo de las madres y
los padres de familia
• Aspectos institucionales, políticas educativas y directrices
derivadas del modelo económico-social del país.
Los aspectos internos, se relacionan directamente con el hecho educativo, su vínculo esencial se da en la propia institución educativa (escuela) y se integra por el profesor o profesora, l@s directiv@s, l@s alumn@s y los medios de aprendizaje.
Nuestra propuesta de trabajo se ubica en el aspecto interno, fundamentalmente en la incorporación de conocimiento y valores que permitan la integración de la perspectiva de género.
La meta de equidad de género en el plano educativo incluye:
a) La elevación del
nivel educativo;
b) La ampliación de la cobertura;
c) Una distribución territorial y social mas equitativa;
d) Un mejoramiento de la base de conocimientos, habilidades y destrezas; y
e) Una re-valoración del conjunto de saberes (cognitivo, valores y competencias).
Garantizar la equidad y eliminar las desigualdades educativas no implica simplemente
un crecimiento del nivel educativo o la cobertura, sino erradicar todas las
formas de manifestación del sexismo en los procesos educativos.
Seguramente falta mucho para convertir estas ideas en una práctica común del ejercicio docente. Es necesaria una nueva formación de todo el personal educativo en el conocimiento y manejo del currículum explícito y currículum oculto de la práctica educativa. Será necesario proveer las herramientas necesarias para que, desde un enfoque de equidad entre los géneros, se propongan formas alternativas creativas para eliminar el sexismo y los estereotipos de género.
Muchas mujeres no visibilizan el sistema de valores impuestos por la sociedad, producto de una educación domesticada, con lo cual han introyectado esos valores haciéndolos suyos, y los ha asumido como valores propios. El supuesto estatus de superioridad de los hombres y de inferioridad de las mujeres es un producto social y las instituciones educativas son en gran parte responsables de que esos paradigmas se mantengan.
A pesar de los avances legislativos y culturales, y de la igualdad formal entre hombres y mujeres, nuestra sociedad continúa siendo una sociedad desigual. Las formas de dominación no son las mismas de años atrás, ni se utilizan tan abiertamente, pero por su carácter subrepticio tiene una acción más eficaz.
La desigualdad de género es por consiguiente reproducida simultáneamente en el plano individual y social, generando brechas sociales, entre mujeres y hombres y entre las propias mujeres y se articula con otros ejes de la desigualdad social.
Por estas razones lograr la igualdad y caminar hacia un desarrollo equitativo desde el punto de vista de género debe ser un compromiso real que debemos adoptar todas las mujeres, para que las generaciones posteriores puedan vivir bajo un paradigma distinto.
Esto sólo será posible lograrlo mediante cambios educativos que promuevan una cultura distinta, más igualitaria, tolerante, crítica, solidaria y responsable.
Bibliografía
Banco Mundial (2004): Informe sobre Desarrollo Mundial 2005; Washington, Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial
Beauvoir, S. de (1998): El segundo sexo, Madrid, Ediciones Cátedra
Blanco F., F. (2001): Mujeres mexicanas del siglo XX, México, Ed. Edicol,
BM 2005 Informe sobre Desarrollo Mundial
Bodelón, G., E. (1998): “Género y derecho”, en Añon,
M. J.; Bergalli, R.; Calvo, M.; Casanovas, P., (editores): Derecho y Sociedad,
Valencia, Tirant lo Blanc, p. 637-655
Bodelón, G., E. (1998): La igualdad y el movimiento de mujeres: propuestas
y metodología para el estudio del género, Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Working Paper n.148
BOE No. 313 del 29 de diciembre del 2004, Madrid, España.
Brullet T., C. (1996): “Roles e identidades de género: una construcción
social” en M. A. Gonzalez. de L. et al (compiladores) Sociología
de las mujeres españolas, Madrid, Universidad Complutense, p. 273-308.
Casas, G. (200?): La liberación de las mujeres hoy, Barcelona, Ideas
en acción nº 1
Castells, M. (1997): “El fin del patriarcado: movimientos sociales, familia
y sexualidad en la era de la información”, en: La era de la información.
Economía, sociedad y cultura. Vol. 2: El poder de la identidad, Madrid,
Alianza, p. 159-169.
CEPAL (2005): Panorama Social de América latina 2004, Santiago de Chile,
Comisión Económica para América Latina
CONAPO (2000): Situación actual de la mujer en México. Diagnóstico
sociodemográfico, México, Consejo nacional de Población.
CONAPO (2005): Carpeta informativa, México
D’Atri, A. (2004): “Feminismo y Marxismo: mas de 30 años
de controversias”, Lucha de Clases No. 4
Duby, G. y Michelle, P., dirección, (1993): Historia de las mujeres en
occidente. Tomo 5: El siglo XX, Madrid, Grupo Santillana de Ediciones.
INEGI (2002): Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, México,
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
INEGI (2004): Mujeres y Hombres en México 2004, México
INMUJERES (2001): Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación
contra las mujeres 2001 -2006 Proequidad volumen I Objetivos y líneas
estratégicas, México, Instituto Nacional de las Mujeres.
INMUJERES (2002): Pasos para la equidad de género en México, México,
Instituto Nacional de las Mujeres
INMUJERES (2002): Programa Nacional por una vida sin violencia 2002-2006, México
INMUJERES (2005): Las metas del Milenio y la igualdad de género. El caso
de México, Santiago de Chile, ONU, CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo.
Inmujeres, Comunicado de Prensa No. 19 del 12 de abril del 2005.
Izquierdo, M. J. (dir.) (1998) Aguantando el tipo. Desigualdad social y discriminación
salarial. Las luchas de mujeres trabajadoras. Edició Diputació
de Barcelona.
Izquierdo, M. J. (1998): “Los órdenes de la violencia: especie,
sexo y género”, en Vicenç Fisas, El sexo de la violencia.
Género y cultura de la violencia, Barcelona, Editorial Icaria.
Izquierdo, M. J. (1999), “Del elogio de la diferencia y la crítica
de la desigualdad a la ética de la similitud”, Barcelona, Papers
No. 59, 1999 25-49, UAB.
Izquierdo, M. J. (1999): “Democracia Familiar y Cuidado de las Criaturas”,
en Bayo-Borràs, Izquierdo et alter, El món laboral, la vida domèstica
i la criança dels fills. Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida.
Izquierdo, M. J., (2001): “El punto de vista de género en la globalización”,
Revista electrónica Rebelión, 12 de noviembre del 2001
Juárez N., V. (2003) La planificación del desarrollo urbano regional
en México, Barcelona, UB, Actas del Encuentro de Doctorandos.
Millet, K. (1995): Política sexual, Madrid, Ed. Cátedra
Nash, M. (2004): Mujeres en el Mundo. Historia, retos y movimientos, Madrid,
Alianza Editorial.
Palacios E., Á. (2004): “El desarrollo humano en México,
desde una perspectiva de género”, Economía Informa No. 324,
marzo 2004; Facultad de Economía, UNAM
Paterman, C. (1996): “Críticas feministas a la dicotomía
público/privado”, en Castells, C. (compiladora): Perspectivas feministas
en teoría política, Barcelona, Ed. Paidos.
PNUD (2005a): Informe sobre Desarrollo Humano 2005, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa
para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PNUD (2005b): Informe sobre Desarrollo Humano en México 2004, México,
Ediciones Mundi Prensa
Reygadas, L. (2004): “Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional”,
México, Revista de Cultura, otoño 2004, No. 22, p. 7-25.
Rubio, A. “Por un nuevo pacto social”, mimeo, notas de clase
Saltzman, J. (1992). Equidad y género. Una teoría integrada de
estabilidad y cambio, Madrid, Ediciones Cátedra,
SEDESO (2002): Evolución y características de la pobreza en la
última década, México, Secretaría de Desarrollo
Social
Stolcke, V. (2003): “La mujer es puro cuento: la cultura del género”,
Barcelona, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia,
No. 19, p. 69-95.
Young, I. M. (2000): “Las cinco caras de la opresión”, en
La justicia y la política de la diferencia, Madrid, Editorial Cátedra,
p- 71-113
INEGI (2004b): Agenda Estadística 2004.,México